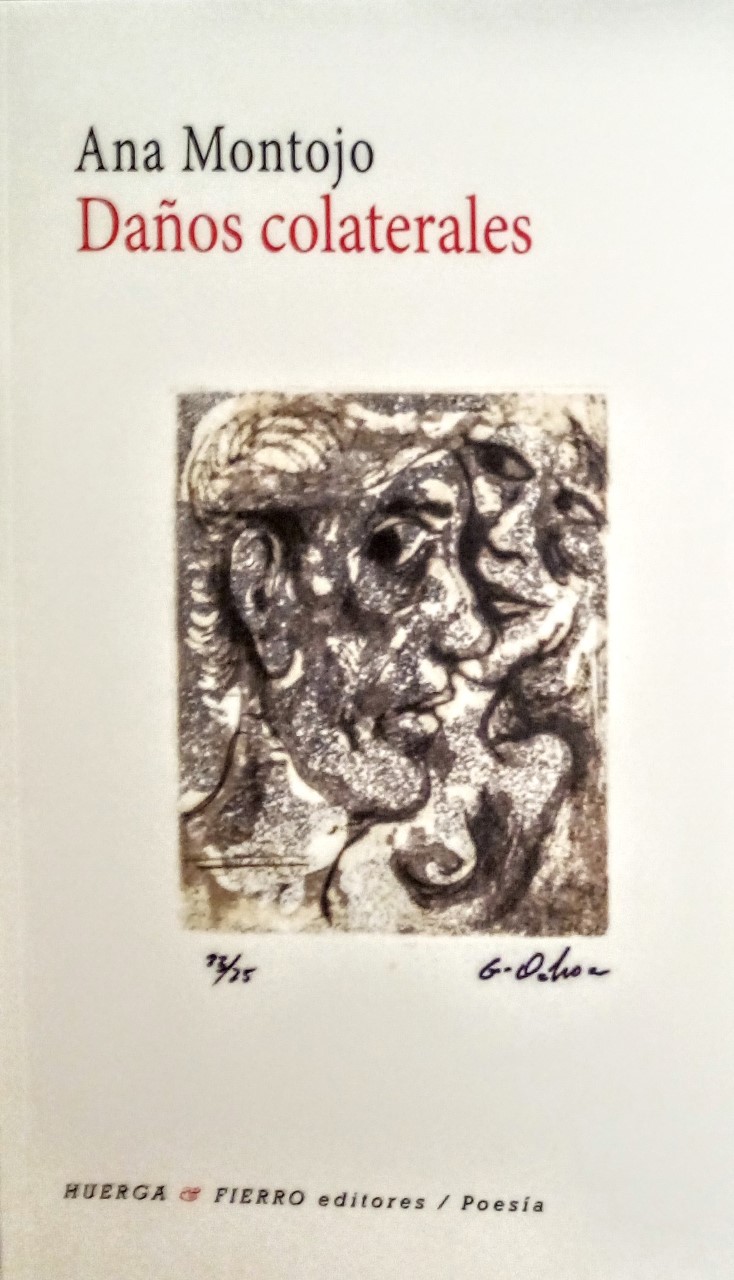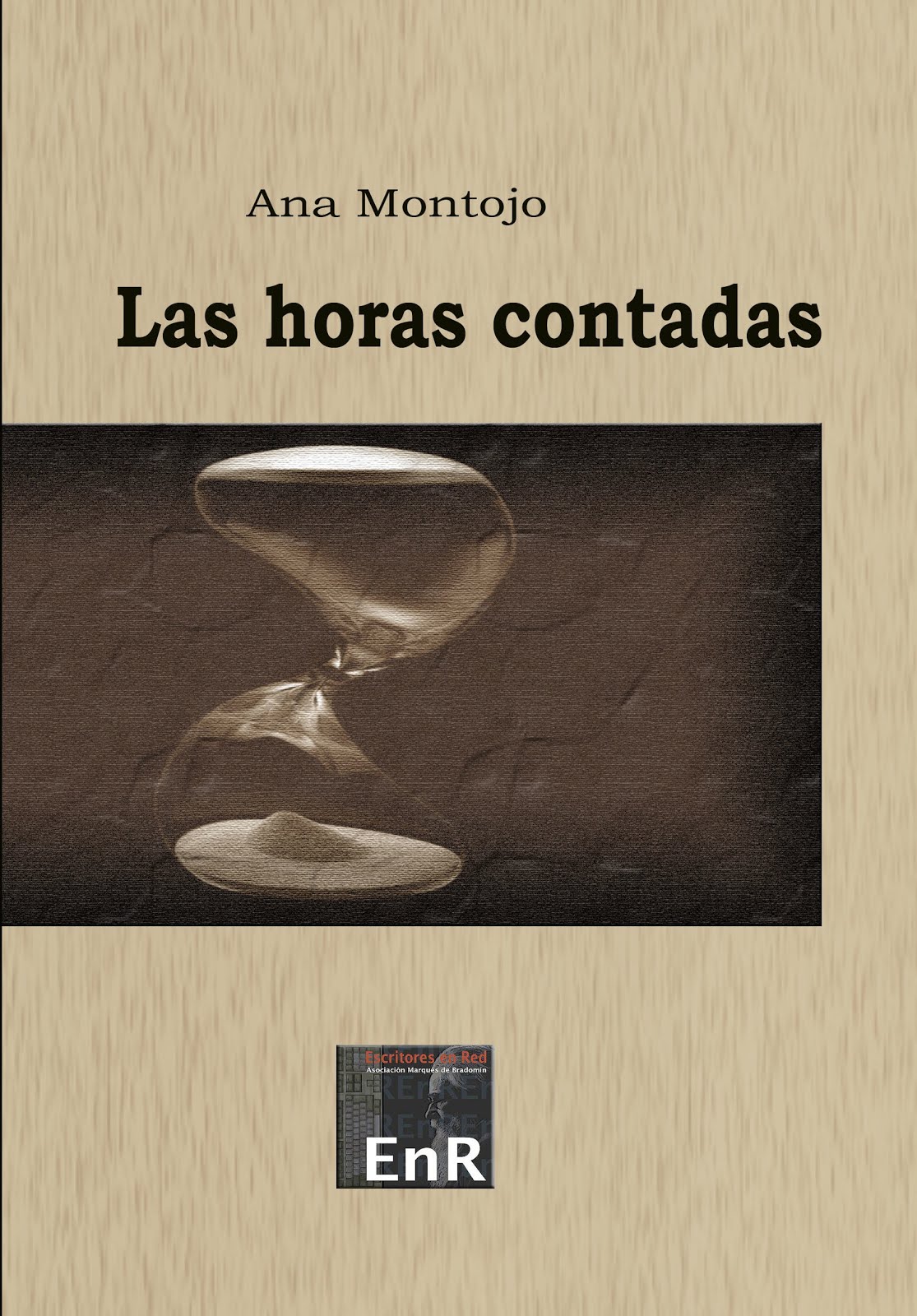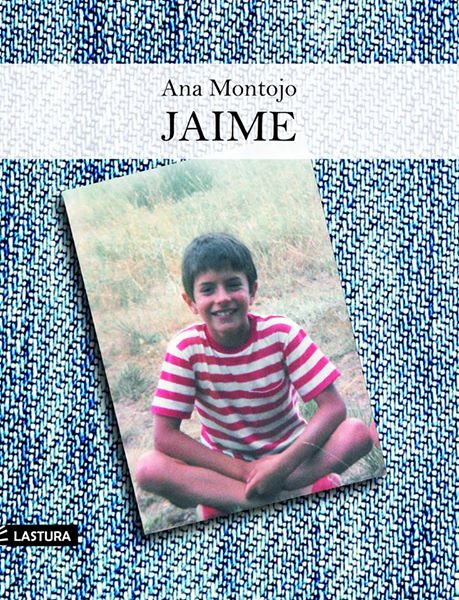Ayer la ría parecía recién pintada, con todos sus contornos perfilados y los colores brillantes. El día, para despedirnos, amaneció con sus mejores galas: claro, calentito y sin apenas viento; una delicia, que digo yo que ya se podía haber vestido así hace nueve días, en lugar de los cielos encapotados, la lluvia y el viento helador con que nos recibió. Pero ya se sabe que Galica es lo que tiene, entre sus muchos atractivos.
Ayer la ría parecía recién pintada, con todos sus contornos perfilados y los colores brillantes. El día, para despedirnos, amaneció con sus mejores galas: claro, calentito y sin apenas viento; una delicia, que digo yo que ya se podía haber vestido así hace nueve días, en lugar de los cielos encapotados, la lluvia y el viento helador con que nos recibió. Pero ya se sabe que Galica es lo que tiene, entre sus muchos atractivos.A mí, que soy de tierra adentro, me gusta el mar, claro, pero sobre todo me gusta tirarme en esas playas tranquilas, con poca gente y una arena blanca que no abrasa los pies como en el sur y dejarme acariciar sin ensañamiento por ese sol pacífico y amigable. Pues de eso, poquito he tenido, apenas conseguí arañar cuatro horas en total, repartidas a lo largo de
 las vacaciones.
las vacaciones.Sin embargo he disfrutado de otros lugares, como las Fragas del Eume, un Parque Natural que, por lo visto, es el mayor bosque atlántico de Europa y a dónde Rosario y Fernando tuvieron la feliz idea de llevarnos. Es un paraje jugoso y exuberante donde los sentidos se inflaman de humedades: el sonido del río Eume, bravo y agitado; el espectáculo de sus gargantas y cascadas y el frescor que derraman los robledales, de un verde mojado y reluciente. Además allí se combinan la naturaleza y el arte, pues el parque está salpicado aquí y allá de monasterios, castillos y puentes. En nuestra ruta estaba el Monasterio de Caaveiro, que no lo vimos porque se nos iba el autobús. Sólo Fernando se dió una carrera en pelo monte arriba para dejar aquí testimonio gráfico, que es que hay que ver este chico.
 Un paseo bajo la lluvia por Puentedeume, que es un pueblo marinero muy bien presentado, distinto a todos los de las Rías Bajas. Elegantes calles con miradores, parques y edificios notables, vestigios de antiguas familias nobles de la zona, como la Torre de Andrade. Y eso sí, unos percebes y un pulpo en La Coruña que quitaban las penas y unas copitas mirando al mar en casa de Rosario -dicho sea de paso ¡qué casa tiene la jodía!- de charleta para rematar la excursión. Rosario es mi amiga del alma, sin que ninguna de mis hipotéticas o reales lectoras se sienta ofendida. Una amistad que reúne la antigüedad, las vivencias comunes y las muchas afinidades actuales, lo que no quiere decir que seamos idénticas ni siquiera parecidas; nos vemos muy poco -todavía no hay AVE entre Madrid y La Coruña, veremos si Pepiño- pero cada vez que nos encontramos retomamos con la misma facilidad que si lleváramos toda la vida juntas. Y es que a lo mejor llevamos toda la vida juntas, a pesar de la distancia.
Un paseo bajo la lluvia por Puentedeume, que es un pueblo marinero muy bien presentado, distinto a todos los de las Rías Bajas. Elegantes calles con miradores, parques y edificios notables, vestigios de antiguas familias nobles de la zona, como la Torre de Andrade. Y eso sí, unos percebes y un pulpo en La Coruña que quitaban las penas y unas copitas mirando al mar en casa de Rosario -dicho sea de paso ¡qué casa tiene la jodía!- de charleta para rematar la excursión. Rosario es mi amiga del alma, sin que ninguna de mis hipotéticas o reales lectoras se sienta ofendida. Una amistad que reúne la antigüedad, las vivencias comunes y las muchas afinidades actuales, lo que no quiere decir que seamos idénticas ni siquiera parecidas; nos vemos muy poco -todavía no hay AVE entre Madrid y La Coruña, veremos si Pepiño- pero cada vez que nos encontramos retomamos con la misma facilidad que si lleváramos toda la vida juntas. Y es que a lo mejor llevamos toda la vida juntas, a pesar de la distancia.Playa, lo que se dice playa, ya digo, poca; pero algún ratillo si que he sacado en una pequeñita y resguardada de los vientos. Me pasaba el rato cámara en ristre persiguiendo a las gaviotas en vuelo, pero no había forma de sacarlas una maldita foto.
 En estas estaba cuando -ostras, Pedrín- pillé otra especie más exótica, tumbado unos metros a mi izquierda, todo él en reposo que es que daba gloria verle. Agotado debía estar el chico porque me dió todas las facilidades, vamos que posó como un profesional. Al rato llegó un tío a interrumpirle el sueño, muy interesado en si estaba de vacaciones o simplemente en el paro. Igual le quería ofrecer algo en la construcción o de estibador en el puerto de Vigo, tampoco hay por qué pensar mal; pero a mí me da que fue un amor a primera vista. En Arcade nos pusimos hasta ahí mismo de ostras de las otras, sin Pedrín ni nada, regadas con un Ribeiro frío muy rico.
En estas estaba cuando -ostras, Pedrín- pillé otra especie más exótica, tumbado unos metros a mi izquierda, todo él en reposo que es que daba gloria verle. Agotado debía estar el chico porque me dió todas las facilidades, vamos que posó como un profesional. Al rato llegó un tío a interrumpirle el sueño, muy interesado en si estaba de vacaciones o simplemente en el paro. Igual le quería ofrecer algo en la construcción o de estibador en el puerto de Vigo, tampoco hay por qué pensar mal; pero a mí me da que fue un amor a primera vista. En Arcade nos pusimos hasta ahí mismo de ostras de las otras, sin Pedrín ni nada, regadas con un Ribeiro frío muy rico.El día que amaneció lloviendo, obviamente a Santiago, que es lo suyo.


Qué voy a decir de Santiago que no sepa todo el mundo. Por muchas veces que lo hayamos visitado siempre impresiona y una se siente una mínima cucaracha en la plaza del Obradoiro. De manera que no me extiendo para no caer demasiado en el tópico, sólo que hice fotos sin parar como una perfecta guiri.
Capítulo aparte merecen las dos visitas a Vigo, cruzando la ría desde Cangas en el ferry, para ver a Jose y Marga. Jose también es un amigo antiguo, de cuando entonces, con la diferencia de que en aquellos tiempos del paleolítico era muy difícil ser amiga de los chicos. Los chicos eran unos seres que estaban ahí para ligar o para defenderse de sus aviesas intenciones, según la educación de la época, con lo que creo que todos nos perdimos un enriquecimiento mutuo. Hoy somos muy viejos y podemos decirnos tranquilamente que nos queremos y que quizá nos hemos querido toda la vida. Yo con Jose tengo la sensación, después de tantos años, de haber recuperado a una persona formidable que no estoy dispuesta a volver a perder. Ni a él y ni a Marga, por supuesto, que es una mujer como la copa de un pino y que seguramente nunca la habría conocido si no estuviera casada con Jose. Fueron dos días deliciosos, de muchas risas y de muchas emociones y en los que tengo para mí que hemos apretado lazos. Al volver a Cangas en el barquito, mirando la espuma que iba dejando por popa, no sé por qué me acordé mucho de Jaime; él nunca fue en barco pero me parecía oirle dando alaridos de júbilo -¡cómo mola, mamá!-lo que hubiera disfrutado.
Una de estas noches, tomando unas copas en un bar de Cangas, hablábamos Fernando y yo de los hijos, cuando la chica del otro lado de la barra intervino en la conversación: -qué cosa más bonita acaba usted de decir; de ahí empezó a contarnos cosas de su infancia, de que había nacido en Brasil, que sus padres estaban separados, que de su madre no sabía nada pero que echaba mucho de menos a su padre que trabaja en una cafetería de Aluche. Ahora tengo en el monedero un papelito que nos comprometimos a llevarle en mano; no lo reproduzco aquí porque me parece una violación de la intimidad de esa chica que, sin comerlo ni beberlo -bueno, bebiéndolo sí- confió en nosotros y nos hizo partícipes de su soledad y su añoranza. De manera que por mis muertos que vamos a ir a Aluche a buscar a un camarero concreto y entregarle un papelito de su hija.
 De vuelta a Madrid entramos a Zamora, que ni Fernando ni yo la conocíamos. Zamora queda un poco a trasmano y hay que hacer un acto de voluntad para ir a verla. Pero mereció la pena. Hacía un calor de justicia a la hora de comer y el sol castellano caía sin piedad sobre el casco viejo. Quizá por eso las calles estaban casi desiertas y pudimos pasearlas y regodearnos en sus piedras y en sus torres que se recortaban contra un cielo implacable. Nos comimos unas mollejas a la zamorana y seguimos ruta.
De vuelta a Madrid entramos a Zamora, que ni Fernando ni yo la conocíamos. Zamora queda un poco a trasmano y hay que hacer un acto de voluntad para ir a verla. Pero mereció la pena. Hacía un calor de justicia a la hora de comer y el sol castellano caía sin piedad sobre el casco viejo. Quizá por eso las calles estaban casi desiertas y pudimos pasearlas y regodearnos en sus piedras y en sus torres que se recortaban contra un cielo implacable. Nos comimos unas mollejas a la zamorana y seguimos ruta.Pues eso, que al final el tiempo -me refiero al climatológico- no es tan importante. Por cierto, ya sabéis que pinchando en las fotos se amplían. Lo digo por si alguien quiere más detalle. Del Obradoiro o algo.